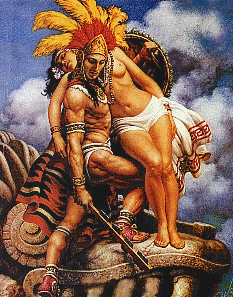Polipropileno

Fue en los albores de agosto de hace muchísimos años. El calor del tórrido verano atacaba con crueldad la ya por entonces, maltratada corteza terrestre. Era la temperatura ideal para extraer petróleo de las entrañas de la tierra. Irak, en aquellos años, era una inmensa balsa de ansiado crudo que proporcionó dinero a unos pocos dirigentes políticos, y guerra y miseria a miles de ciudadanos.
Yo ni siquiera tuve el privilegio de ver las áureas saetas que irradiaba el astro sol. Pasé de mi aceitosa cuna azabache a través de unos oleoductos, cruzando el país hasta la costa del golfo, donde me hacinaron y encarcelaron, junto con millones de litros más, en unos grandes barcos petrolíferos de tres capas de seguridad para evitar que escapáramos al océano y contamináramos todo a nuestro alrededor. Aun así, en aquel buque de acero se hablaba que de otro carguero del mismo jeque, bautizado en su día como Prestige, habían conseguido escapar por unas grietas, unos pequeños hilillos que llegaban en su ascensión hasta la superficie marítima, esparciéndose por cientos de millas, muy cerca de la costa gallega.
Atracamos en el puerto de Valencia, atestado de gentes y enormes buques, y nos depositaron en grandes aljibes de mercancías peligrosas, pertenecientes a un convoy de vagones de tren con destino a Puertollano, una especie de Hollywood del petróleo, donde te podías codear con los mejores hidrocarburos del mundo. La factoría abarcaba varios miles de metros cuadrados. Lo que más me llamó la atención y despertó en mí grandes temores fueron unas grandes chimeneas y en lo más alto de ellas un gran fuego a modo de llama olímpica en el gran estadio de atletismo. También había unos gigantescos depósitos con forma esférica que más tarde supe que albergaba fluidos inflamables, y que hacía de aquel campo de concentración un terrorífico amasijo de hierro y fuego.
Me introdujeron en una gran turbina donde mis moléculas estallaron en mil pedazos, para que, una vez estabilizadas y solidificadas me convirtiera en una pequeñísima bolita de polipropileno, carente de vida, que formaba parte, junto con millones de bolas más, de un cargamento de cientos de octavines de mil kilos. Hacinadas en su interior, sin movernos y asfixiadas por la falta de oxigeno, nos apilaron en el vagón de un tren de mercancías con destino a un centro logístico de Ocaña. El viaje fue insoportable en condiciones vejatorias, sin espacio y en un clima húmedo que tan mal sentaba a nuestros organismos, de nada sirvió que imploráramos clemencia a nuestros guardianes, porque ellos, en su desconocimiento de nuestro idioma, no entendían nuestras peticiones.
En la inmensa y destartalada nave, plagada de estanterías y paquetes de mil tamaños, se apilaban, unos encima de otros, cientos de octavines, en muchos de ellos seguramente había bolitas como yo, con sus raíces provenientes de Irak, otras vendrían de Venezuela, o de Brasil, una potencia emergente que terminó gobernado el mundo. A cada una de nosotras nos esperaba un destino diferente, en plantas especializadas seríamos transformadas en distintos utensilios y piezas de polipropileno. Un día como otro cualquiera, silencioso y oscuro entre las paredes de mi casa de cartón, un camión articulado vino a por nosotros y nos llevaron por carretera hasta Mecaplast, el Olimpo del plástico, donde obtendría mi transformación definitiva.
Primeramente el chico aprovisionador de materia prima, un joven apuesto que denotaba una inteligencia sublime, tuvo a bien meterme en unos enormes contenedores cilíndricos y metálicos donde me secaría y calentaría a 80º C. Desde ahí sería conducido a través de canalizaciones en forma de tubo hasta la potente máquina de inyección. Allí las altas temperaturas a las que fui sometido, casi 300º C, hicieron que me fundiera junto con mis compañeros hasta crear una sustancia líquida, cientos de bolitas que formarían parte de un todo que sería inyectado al molde con fuertes y numerosos bares de presión. El pequeño espacio era un sitio claustrofóbico donde faltaba el aire y donde nos convertíamos de nuevo al estado sólido, enfriado por corrientes de agua que circulaban por los circuitos interiores, pero nuestras moléculas ya formaban parte de una gran pieza, y quien sabe si alguna vez volveríamos a ser un fluido libre. Ya como objeto sólido nos envolvieron en plástico de pluma y nos embalaron en una caja de cartón con destino a Vitoria. Aunque allí dentro no podíamos ver nada, creo que nos llevaron en camión porque el vaivén que se producía en el interior al tomar las curvas era fácilmente reconocible, puesto que yo, ya me había convertido en un experto viajero en distintos tipos de transporte.
Cuando me sacaron de la caja fue para ensamblarme en la carrocería de un coche nuevo y formar parte del lujoso salpicadero. Mi tonalidad era gris argénteo y daba al interior del habitáculo luminosidad y confort. Poco tiempo después de la fabricación fui vendido a un banquero, y gracias a él pude pasearme por mansiones de lujo y fiestas privadas cargadas de sexo y cocaína. A veces servía de improvisado tálamo donde mi dueño se recreaba con jóvenes y bellas señoritas ávidas de buena cartera, dejando en el vehículo un agrio y dulce aroma a caro perfume y flujos vaginales.
Finalmente se cansó de mí, encaprichado por un coche más lujoso, y fui puesto a la venta en un concesionario, en ese gran escaparate me vendieron a un matrimonio con dos hijas, unas pequeñas brujitas que no paraban de tirar migas de pan, Cheetos y pequeños objetos que desperdigaban por todo el habitáculo, como pelotas o muñecas de varios tamaños. Incluso alguna vez vomitaron sobre la tapicería de los asientos traseros, impregnando todo el interior de un olor amargo e insoportable.
Por fin volví al concesionario y fui adquirido por un joven veinteañero. Donde día si y día también me llevaba por todas las discotecas del reino hasta altas horas de la madrugada, buceando en los submundos de la noche y el bakalao electrizante.
Un día, la alta graduación del whisky, inusualmente esa noche adulterado, hizo que el organismo se viera abocado a alteraciones de los sentidos, principalmente todo lo concerteniente al equilibrio y a la visión, produciendo un estado lamentable de su persona con el gran peligro que suponía ponerse al frente de volante. Aceleró despacio y salió rumbo a su casa esquivando los imaginarios obstáculos de su cerebro. En cada curva que daba se salía un poco de la calzada y pisaba la zona de grava. En una de ellas, más cerrada que las anteriores, el coche primero se puso sobre las dos ruedas laterales y luego volcó dando vueltas sobre si mismo hasta ir a parar a un lago cercano a la carretera.
Flotaba sobre el agua como si fuera una gran gota de aceite, sin hundirse, inmóvil y silencioso, pero lentamente el agua iba entrando en el habitáculo, y cada momento que pasaba era más difícil mantenerse en la superficie. Primero fueron los pies los que se le mojaron, mientras que la puerta estaba atascada y era imposible de abrir. Luego le llegaba el agua a las rodillas y golpeó los cristales con la mano en un intento inútil de romperlos.
En pocos minutos la inundación le llegó al cuello y ya la desesperación y el miedo le hacía gritar en horrorosos lamentos. Por fin el coche se hundió y con él su inquilino, y yo. Pero cuando estaba todo perdido el cristal de la luna delantera estalló y una mano desconocida entró a gran velocidad para tirar del joven conductor hacia fuera.
Supongo que salvaron su vida porque yo sí que me fui hundiendo cada vez más hasta que las ruedas se posaron sobre el fangoso lecho del lago. Y allí en la más absoluta oscuridad y soledad descanso desde hace cien años, y definitivamente no viajaré más ni seré transformado como otras veces. Y reposaran mis restos hasta la eternidad de los días...
Fernando García de la Rosa.








 La exaltación de la naturaleza, la evocación de las vivencias inolvidables de la infancia, la nostalgia no desprovista de dolor en la contemplación de un mundo que se escapa tras las esquinas del tiempo, son algunas de las claves de este libro. El espacio vital del hombre vinculado en su quehacer cotidiano a los designios de la lluvia y la tierra, del sol y del agua en donde el gozo de sus frutos, a pesar de las duras condiciones que imponen para obtenerlos,deja su sello en un espíritu creador de valores humanos.
La exaltación de la naturaleza, la evocación de las vivencias inolvidables de la infancia, la nostalgia no desprovista de dolor en la contemplación de un mundo que se escapa tras las esquinas del tiempo, son algunas de las claves de este libro. El espacio vital del hombre vinculado en su quehacer cotidiano a los designios de la lluvia y la tierra, del sol y del agua en donde el gozo de sus frutos, a pesar de las duras condiciones que imponen para obtenerlos,deja su sello en un espíritu creador de valores humanos.