Perseguido
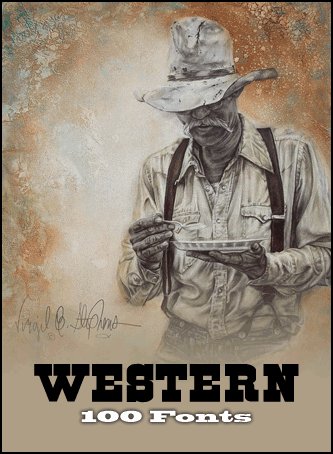
Por el horizonte dorado, sorteando las impresionantes moles de piedra de Monument Valley un jinete cabalga con paso lánguido sin apenas levantar polvo a su paso. Sin embargo, todas sus ropas de vaquero están blancas por el vómito arenoso del desierto de Arizona. Va mascando tabaco para saciar la sed de varios días racionando el contenido de la cantimplora y sin saber cuando encontrará el próximo pozo donde repostar agua.
Tira de las riendas de su caballo Bucéfalo y se dirige, esperanzado, a lo alto de una loma para divisar qué hay al otro lado, desde allí descubre cómo al pie de la ladera se alza un pequeño pueblo de apenas veinte o treinta casas de madera, que se diluyen en la nada a ambos lados de una calle que lo atraviesa por el medio.
Cuando llega, un gran tablero clavado en un poste reza el nombre de Mecaplast City. Se adentra por la polvorienta travesía, casi desierta, a no ser por un perro pulgoso o por los ancianos, quizá buscadores de oro retirados, que se sientan en las mecedoras a las puertas de sus casas, bajo la techumbre, a esperar a que se ponga el sol. Aunque el pueblo es pequeño, tiene su humilde iglesia, los establos que albergan a las escasas cabalgaduras y el granero que almacena el trigo y otros cereales. Y por supuesto, como en todo el oeste, un hotel y el saloon.
Clint, que así se llama el pistolero, se para frente al bar, baja del caballo y sube las traviesas de la entrada haciendo sonar las espuelas de sus botas. Se detiene unos instantes frente a las puertas abatibles, pensando si debe pasar o debe seguir su camino, pone sus manos sobre la madera, empuja y entra, en el mismo momento se hace silencio en el local y todas las miradas se dirigen a él. Tras la pausa todo vuelve a la normalidad, los jugadores al póker y el pianista al piano. Clint se acerca al mostrador y pide un whisky, podría pedir agua después de cabalgar por el yermo desierto, pero son muchas millas de abstinencia y necesita un trago, luego llenará su calabaza vinatera, y seguirá viaje sin rumbo fijo. Se lo bebe despacio, mirando hacia el fondo de la barra, sin girarse a ver qué clase de gente se encuentra en el local, porque sabe que son más o menos como los de todos los salones del oeste.
Desde una mesa cercana se levanta un hombre elegantemente vestido e invita al forastero a echar una partida al póker, el héroe solitario deniega la invitación porque ya está curtido en mil partidas y sabe que los tahúres de la timba son unos tramposos.
De un vistazo vio cómo se hacían señas unos a otros y cómo escondían los naipes por la boca de la manga. Por un momento, piensa que podría jugar con ellos y ganarles hasta las botas de montar pero el turbio pasado le cruza como un rayo, y no quiere jaleo, se ha propuesto cambiar de vida y llevar sus pasos por el buen camino. Para ello debe huir hacia otro territorio donde no esté en busca y captura, vivo o muerto, y donde no le persigan los cazarecompensas, aunque ha matado a muchos, cada vez son más jóvenes y más rápidos que él disparando con el revolver.
Se le acerca una bella señorita, con un vestido de seda negro y encajes rojos, al andar asoma por la raja de la falda una pierna interminable enfundada en una media de rejilla negra sujeta con un liguero rojo a juego con los encajes. Intenta insinuársele pero él sólo está de paso, ha venido al pueblo a tomar un trago y luego a continuar su camino. La fulana desiste vencida y se aleja hacia el negro que toca el piano para ver, desde su atalaya privilegiada, cómo se levanta un hombre con la ropa desaliñada y síntomas de estar borracho. Se acerca hasta donde está ella y le endilga una monumental bofetada por haber intentado tratos con el forastero.
Clint que lo ve todo, aprieta las mandíbulas y hunde su cara en el vaso de whisky, lo apura de una vez y enseguida pide otro. Hace un ademán al camarero para pedir la cuenta con la intención de pagar e irse. No quiere jaleos.
Desde que pasó al local, hay un hombre sentado solo en una mesa que lo mira intentando recordar por qué le suena su cara. Tal vez lo haya visto en un cartel donde pone que es buscado por la justicia. O quizá es un compañero itinerante de borrachera en algún pueblo perdido del oeste.
Decide entablar conversación con él. Al levantarse relucen las puntas de su estrella dorada que tiene en la solapa de su chaqueta. Es sheriff del condado. Se ajusta un punto más el cinturón y se coloca las cartucheras con las pistolas, dos Colt del 45.
Clint al ver que se acerca y que probablemente le ha reconocido, apura la copa, se cala bien el sombrero y hace un intento de marcharse pero el sheriff Wyatt le pone la mano en el hombro y lo detiene para invitarle a otro whisky.
Se niega con rotundidad a compartir barra con él, porque es un héroe solitario y ya nunca bebe con nadie, teme que el representante de la ley quiera entretenerle para apresarle y acabar con sus andanzas confinado en el calabozo, o tal vez directamente le cuelgue de la soga atada a un árbol. Wyatt se pone pesado e insiste en tomarse el chupito ya al borde de las malas maneras y la intimidación.
El forastero, que no quiere jaleos, acepta la invitación. Ve con parsimonia cómo le sirve el camarero otro lingotazo de whisky y tras entrechocar el cristal de su vaso con el del sheriff, brindan por la salud, y le apura de un trago. Le ofrece otro, pero Clint lo rechaza porque empieza a sentirse un poco ebrio y a calentársele el labio, no quiere terminar beodo perdido cayéndose al suelo a cada paso que dé. Su oponente no acepta el rechazo y empieza a levantar la voz insultando al hombre solitario que tan sólo baja la cabeza y aprieta los puños hasta clavarse las uñas en las palmas de la manos. De súbito y con una rapidez incomprensible el sheriff saca el revolver y lo apunta al pecho, separándose de él unos pasos, en parte por miedo a ese pistolero del cual le suena su cara.
Clint se queda inmóvil mirando de soslayo cómo toman posiciones los secuaces, uno a la espalda de Wyatt y el otro unos metros a su derecha, los dos con la mano apoyada en la culata de la pistola. Él se ha sumido en un penetrante silencio absorto por el discurrir de los acontecimientos, a la espera de que suene un disparo y el cuerpo de uno de los dos quede en el suelo. Los duelistas se miran a los ojos, con miedo ante la inminente presencia de la muerte, relajados como sólo los asesinos saben hacer. Afuera el sol ya ha empezado a ponerse y deja sumido el pueblo en tinieblas, el saloon se oscurece, en la calle un perro callejero ladra y Wyatt desvía la mirada un momento, alterado por los ladridos, unas décimas de segundo quizá. Suficiente para que lo aproveche su oponente, que desenfunda, y ¡bang! , le dispara al corazón, dejándolo fulminado. Sus dos matones sacan sus pistolas, pero demasiado tarde, porque una bala se les aloja en el cerebro dejándolos muertos al instante, primero uno y luego otro, sin saber por donde han llegado los tiros. Dejando un olor a pólvora y a muerte.
Y así, con el revolver soltando humo por el extremo del tubo, mira en silencio a los presentes que le observan boquiabiertos. Vuelve a enfundar y deposita sobre la barra unas monedas, más que suficientes para pagar los whiskys, da media vuelta sobre sus talones y empuja las puertas de vaivén, cuando sale a la calle el poco sol de la media tarde le pega en sus vidriosos ojos, reconfortado por el calor del alcohol, monta sobre su caballo y tira de las riendas en dirección al otro extremo de la travesía por donde llegó. El destino es aún desconocido. Pero tiene claro que hay veces que no puede huir de los jaleos.
Fernando García de la Rosa
0 comentarios